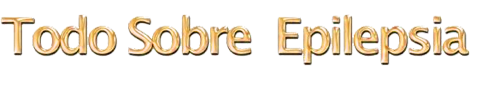La epilepsia farmacorresistente es un grave problema de Salud Pública.
La epilepsia farmacorresistente provoca una carga enorme para el paciente y la familia. En España el coste medio anual de recursos sanitarios destinados a un enfermo de estas características se sitúa sobre los 6.935 euros, según señalan los resultados obtenidos en el Estudio LINCE, desarrollado por el Grupo de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología (SEN) con el apoyo de la compañía biomédica Pfizer, y presentado en la LVII Reunión Anual de la SEN, que se celebra en Barcelona del 22 al 26 de noviembre.
La epilepsia farmacorresistente (o no controlada) con los fármacos que se manejan en la actualidad supone un enorme reto, tanto para los neurólogos como para el propio paciente, cuya calidad de vida se ve enormemente deteriorada y los costes asociados se incrementan hasta extremos elevadísimos.
Para los neurólogos supone un importante reto diagnóstico y terapéutico, y para el paciente epiléptico y la sociedad en general se traduce en enormes implicaciones relativas a la calidad de vida y a los costes derivados del tratamiento de la propia enfermedad. Todo esto hace que la epilepsia farmacorresistente conlleve a un importante problema de salud pública.
En esta línea de investigación, el Grupo de Epilepsia de la SEN ha desarrollado un estudio multicéntrico cuyos objetivos fundamentales se basan en la determinación del coste sanitario y no sanitario de esta enfermedad, en la estimación del porcentaje de pacientes con epilepsia farmacorresistente en nuestro país, tanto en las consultas de neurología general como en las consultas específicas de epilepsia, en la revisión de la efectividad de los regímenes terapéuticos empleados y en la valoración de la repercusión que la enfermedad tiene tanto sobre el estado de salud como en la vida social de estos pacientes.
En el estudio participaron 165 neurólogos de todas las comunidades autónomas, que evaluaron a 5.957 pacientes con epilepsia, de los cuales el 23,1% resultó ser farmacorresistente.Según el nivel asistencial al que acudían los pacientes para el diagnóstico, el 18,9% de los pacientes epilépticos atendidos en consultas de neurología general eran farmacorresistentes, mientras que la prevalencia en consultas especializadas fue del 36,3% siendo la diferencia estadísticamente significativa.Finalmente, 707 pacientes epilépticos farmacorresistentes fueron incluidos en la valoración de los objetivos del trabajo.
La media de edad de estos pacientes fue de 40 años con una duración de la enfermedad de casi 24 años.La mayoría de los pacientes fueron tratados con una combinación diferente de 2 ó 3 antiepilépticos sin obtener un control de las crisis. El 70,5% de los pacientes con epilepsia farmacorresistente presentaron crisis focales de intensidad moderada a severa. La etiología o causa de la epilepsia fue conocida en el 41,5% de los pacientes, siendo las causas más frecuentes en el 22,7% las encefalopatías no progresivas, en el 21,3% malformaciones por alteraciones corticales del desarrollo y en el 35% por causas postnatales.
La calidad de vida a consecuencia de la enfermedad se vio sustancialmente reducida en estos pacientes. El aspecto peor valorado fue el impacto de la medicación en los enfermos, pero el seguimiento del médico por la enfermedad fue el aspecto mejor valorado por los pacientes con este tipo de epilepsia. Además, el 54% presentó algún grado de ansiedad asociado a la epilepsia, mientras el 32% acusó depresión.
El tratamiento actual con antiepilépticos de nueva generación evidenció una mayor reducción de las crisis con un mejor perfil de seguridad frente a los antiepilépticos clásicos.
Las cargas de la enfermedad
El estudio demuestra que la epilepsia farmacorresistente provoca una carga considerable para el paciente y la familia: el 44% de los pacientes no trabaja a causa de su enfermedad y el 37,5% de las familias ve afectada considerablemente su economía, necesitando en un 32,9% de ellas a un cuidador para atender al paciente.
De los pacientes que trabajan (56%), el 44% tuvo que reducir la jornada laboral y el 33% acumuló al menos una baja laboral en los últimos seis meses. El gasto mensual medio extra que repercute en el bolsillo de cada paciente debido a su enfermedad y no reembolsado fue de 257 euros.
El coste medio anual de los recursos sanitarios empleados por el paciente fue de 5.254 euros en concepto de visitas al médico, hospitalización y medicación y de otros 1.681 euros en concepto de costes no sanitarios, que serían los asociados a la productividad laboral y a la economía del propio paciente. En total, se calcula que el coste medio de recursos anual de un paciente farmacorresistente en España es de 6.935 euros.
"A la luz de los resultados del Estudio LINCE se hace necesario mejorar el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia farmacorresistente en España y desde la administración pública contribuir a una mayor integración y calidad de vida de los pacientes y de sus familiares", asegura el Dr. Miguel Rufo, coordinador del Grupo de Epilepsia de la SEN.
El estudio fue dirigido por el Dr. Miguel Rufo, que también es jefe del servicio de Neuropediatría del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, por la Dra. Pilar Peña, jefa de sección de Epilepsia-EEG del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y por el Dr. Jerónimo Sancho, jefe de servicio de Neurología del Hospital General de Valencia.
"No hay precedentes de un trabajo así en España. Las autoridades sanitarias no son conscientes de los enormes costes asociados a la enfermedad, que incluyen los generados por el propio paciente y por las cargas que soportan los familiares. Por ejemplo, es muy común que un paciente epiléptico con farmacorresistencia desarrolle depresión o ansiedad, y eso supone la adición de nuevos costes. La epilepsia es una enfermedad que nos afecta a todos", explica el Dr. Rufo.
La falta de información: Cómo afrontar la epilepsia
La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más antiguas que se conocen, una situación que contrasta con el enorme desconocimiento que la rodea. Para atenuar esta situación nace "Cómo afrontar la epilepsia: una guía para pacientes y familiares", la primera y única guía editada en nuestro país. Trabajada desde el Grupo de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología (SEN) con la colaboración de la compañía biomédica Pfizer, en un esfuerzo editorial inédito en España, ha recibido el beneplácito de las Asociaciones de Familiares y Afectados españolas.
Esta obra, la más ambiciosa en materia pedagógica relacionada con la epilepsia, surge por la falta de información que rodea a la sociedad española y al propio paciente, en relación con la enfermedad.
Con una tirada inicial de 20.000 ejemplares, será distribuida en asociaciones de pacientes y centros de salud. Igualmente se podrá acceder a su contenido desde el portal de salud de Pfizer: www.lavidapordelante.com.es
Fuente: portalesmedicos.com
25 de noviembre de 2005
10 de noviembre de 2005
Cada año se detectan un centenar de casos de síndrome de West en España
El síndrome de West afecta en España a uno de cada 5.000 niños nacidos lo que hace prever casi un centenar de nuevos casos al año con una incidencia tres veces superior en varones que en mujeres. Esta patología encuadrada dentro de las llamadas enfermedades raras suele aparecer entre los primeros 4 y 6 meses de vida y no existe tratamiento en el 20 por ciento de los casos según datos ofrecidos por la Fundación Síndrome de West que celebra hoy y mañana su I Congreso Nacional Multidisciplinar con el patrocinio del laboratorio Sanofi-Aventis.
Este síndrome se describe como una encefalopatía epiléptica edad-dependiente. Sus manifestaciones clínicas son los espasmos infantiles que se caracterizan por ser contracciones súbitas de brazos y piernas; hipsarritmia visible en un electroencefalograma con trazados desorganizados y anárquicos de la actividad eléctrico cerebral y retraso psicomotor.
De este modo el diagnóstico de la enfermedad es según indicó el doctor Jaime Campos Castelló jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Clínico San Carlos de Madrid simple y está estandarizado aunque requiere obligatoriamente de un electroencefalograma. La sintomatología de la enfermedad podría confundirse con cólicos del lactante síndrome de Sandifer o respuestas exageradas de sobresalto.
Sin embargo a pesar de que según datos de una encuesta realizada por la Fundación Síndrome de West en el 37 por ciento de los casos el tiempo necesario para el diagnóstico fue de entre uno o dos días un 17 por ciento tuvo que esperar un mes.
"Aunque no parezca mucho tiempo hay que tener en cuenta que los padres normalmente tardan en acudir al médico porque al presentarse antes de un año con síntomas como espasmos hipotomía pérdida de balbuceo o de la sonrisa social es difícil determinar lo que es normal y lo que no en un niño de esa edad" indicó Nuria Pombo presidenta de la fundación.
Así en esta patología es crucial el diagnóstico y el tratamiento precoz porque cada espasmo puede provocar un daño neurológico y la falta de tratamiento hace que los niños sufran daños cerebrales o desarrollen autismo.
En cuanto a la medicación que no es curativa sino que va destinada a evitar la compulsión o descarga epiléptica consiste fundamentalmente en la administración de antiepilépticos aunque en un 20 por ciento de los casos no responderán a los fármacos por lo que no van a ser controlables.
"En España próximamente se comercializará el anticonvulsivo zonisamida por lo que tendremos una nueva opción de tratamiento que permitirá un control del síndrome del 50 por ciento. Además tenemos otros dos fármacos en fase preclínica" explicó el doctor José Luis Herranz jefe de la Sección de Neuropediatría del Hospital Universitario Marqués de Vadecilla de Santander. "Aún así un 20 por ciento de los pacientes no metabolizan estos fármacos debido a un exceso de citocromo o a una mutación del citocromo hepático. Sí hemos conseguido otros avances como el estudio de la glucoproteína P que ayuda a que el medicamento entre en la célula pero en exceso lo bloquea" agregó.
En este sentido el doctor Campos situó el futuro en la genómica cuyos resultados se podrán observar en unos diez años a pesar de que admitió la dificultad existente al ser la epilepsia multigénica. "La idea es conseguir la curación genética de la enfermedad" aseveró.
Por su parte el doctor Alberto Martínez-Serrano investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa valoró durante la reunión la posibilidad de tratamiento con células madre en un futuro. Las posibilidades actuales afirmó se centran en el uso de células troncales embrionarias fetales o adultas y el principal problema es obtener neuronas con las características moleculares celulares y funcionales apropiadas que sean seguras y pueden sobrevivir integrarse y re-inervar adecuadamente los territorios diana.
AYUDAS INSUFICIENTES
Con todo esto aunque un paciente reaccione bien a la medicación la evolución del síndrome dependerá del origen del mismo. Se calcula que hay hasta 160 orígenes diferentes tanto prenatales perinatales y postnatales -como la administración de la vacuna del sarampión no acelular-.
Asociado al tratamiento farmacológico es también necesario el apoyo educativo y terapéutico consistente en fisioterapia o estimulación precoz sobre todo en los 2 primeros años. "La Administración cubre alguno de estos servicios pero son insuficientes y desiguales entre comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana y Andalucía son las que mejores servicios ofrecen" puntualizó Pombo.
Además según datos de la encuesta aunque un 40 por ciento de los pacientes tiene reconocido entre el 51 y el 75 por ciento del grado de minusvalía Pombo aseguró que la ayuda económica es de 48 euros al mes algo que considera "raquítico". "El cuidado de un niño con este síndrome resulta muy caro y en tres de cada cuatro casos uno de los cónyuges tiene que dejar su vida laboral" concluyó.
Este síndrome se describe como una encefalopatía epiléptica edad-dependiente. Sus manifestaciones clínicas son los espasmos infantiles que se caracterizan por ser contracciones súbitas de brazos y piernas; hipsarritmia visible en un electroencefalograma con trazados desorganizados y anárquicos de la actividad eléctrico cerebral y retraso psicomotor.
De este modo el diagnóstico de la enfermedad es según indicó el doctor Jaime Campos Castelló jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Clínico San Carlos de Madrid simple y está estandarizado aunque requiere obligatoriamente de un electroencefalograma. La sintomatología de la enfermedad podría confundirse con cólicos del lactante síndrome de Sandifer o respuestas exageradas de sobresalto.
Sin embargo a pesar de que según datos de una encuesta realizada por la Fundación Síndrome de West en el 37 por ciento de los casos el tiempo necesario para el diagnóstico fue de entre uno o dos días un 17 por ciento tuvo que esperar un mes.
"Aunque no parezca mucho tiempo hay que tener en cuenta que los padres normalmente tardan en acudir al médico porque al presentarse antes de un año con síntomas como espasmos hipotomía pérdida de balbuceo o de la sonrisa social es difícil determinar lo que es normal y lo que no en un niño de esa edad" indicó Nuria Pombo presidenta de la fundación.
Así en esta patología es crucial el diagnóstico y el tratamiento precoz porque cada espasmo puede provocar un daño neurológico y la falta de tratamiento hace que los niños sufran daños cerebrales o desarrollen autismo.
En cuanto a la medicación que no es curativa sino que va destinada a evitar la compulsión o descarga epiléptica consiste fundamentalmente en la administración de antiepilépticos aunque en un 20 por ciento de los casos no responderán a los fármacos por lo que no van a ser controlables.
"En España próximamente se comercializará el anticonvulsivo zonisamida por lo que tendremos una nueva opción de tratamiento que permitirá un control del síndrome del 50 por ciento. Además tenemos otros dos fármacos en fase preclínica" explicó el doctor José Luis Herranz jefe de la Sección de Neuropediatría del Hospital Universitario Marqués de Vadecilla de Santander. "Aún así un 20 por ciento de los pacientes no metabolizan estos fármacos debido a un exceso de citocromo o a una mutación del citocromo hepático. Sí hemos conseguido otros avances como el estudio de la glucoproteína P que ayuda a que el medicamento entre en la célula pero en exceso lo bloquea" agregó.
En este sentido el doctor Campos situó el futuro en la genómica cuyos resultados se podrán observar en unos diez años a pesar de que admitió la dificultad existente al ser la epilepsia multigénica. "La idea es conseguir la curación genética de la enfermedad" aseveró.
Por su parte el doctor Alberto Martínez-Serrano investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa valoró durante la reunión la posibilidad de tratamiento con células madre en un futuro. Las posibilidades actuales afirmó se centran en el uso de células troncales embrionarias fetales o adultas y el principal problema es obtener neuronas con las características moleculares celulares y funcionales apropiadas que sean seguras y pueden sobrevivir integrarse y re-inervar adecuadamente los territorios diana.
AYUDAS INSUFICIENTES
Con todo esto aunque un paciente reaccione bien a la medicación la evolución del síndrome dependerá del origen del mismo. Se calcula que hay hasta 160 orígenes diferentes tanto prenatales perinatales y postnatales -como la administración de la vacuna del sarampión no acelular-.
Asociado al tratamiento farmacológico es también necesario el apoyo educativo y terapéutico consistente en fisioterapia o estimulación precoz sobre todo en los 2 primeros años. "La Administración cubre alguno de estos servicios pero son insuficientes y desiguales entre comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana y Andalucía son las que mejores servicios ofrecen" puntualizó Pombo.
Además según datos de la encuesta aunque un 40 por ciento de los pacientes tiene reconocido entre el 51 y el 75 por ciento del grado de minusvalía Pombo aseguró que la ayuda económica es de 48 euros al mes algo que considera "raquítico". "El cuidado de un niño con este síndrome resulta muy caro y en tres de cada cuatro casos uno de los cónyuges tiene que dejar su vida laboral" concluyó.
2 de octubre de 2005
Europa aprueba el uso de levetiracetam en niños con crisis parciales
Levetiracetam, un conocido fármaco antiepiléptico, ha visto incrementadas sus indicaciones dentro de Europa, después de que la Agencia Europea del Medicamento haya aprobado su uso para el tratamiento adyuvante de crisis parciales, con o sin generalización secundaria, en niños a partir de 4 años de edad y de hasta 16. Esta indicación ya se encontraba disponible para levetiracetam en pacientes adultos.
Para el registro de esta indicación se han utilizado los resultados de un estudio realizado en pacientes pediátricos, cuyos resultados se expusieron en el último congreso de la Sociedad Europea de Neurología Pediátrica, celebrado en Suecia el pasado septiembre.
El principal investigador del estudio, el doctor Tracy Glauser, director del Programa de Epilepsia del Hospital Infantil de Cincinnati, valoró muy positivamente los resultados, en los que levetiracetam mostró ser eficaz y bien tolerado en niños tratados previamente con otros antiepilépticos, ya que "más del 25 por ciento de los niños epilépticos experimentan crisis resistentes al tratamiento, o efectos secundarios que no pueden tolerar".
Este estudio pivotal, realizado en casi 200 niños con crisis parciales no controladas con el tratamiento antiepiléptico estándar, mostró que el 45 por ciento de los menores tratados conseguía reducir la frecuencia de sus crisis al menos en un 50 por ciento, tras 14 semanas de tratamiento. Este criterio de valoración sólo fue alcanzado por el 19 por ciento de los niños tratados por placebo. Levetiracetam también consiguió un 7 por ciento de pacientes libres de crisis en el periodo de seguimiento, frente al 1 por ciento observado en el grupo placebo. La tolerabilidad fue buena, similar a placebo, y con una baja tasa de abandonos de tratamiento derivados de efectos adversos.
Otros estudios clínicos realizados en niños también sugieren que levetiracetam podría ser útil en el tratamiento de crisis generalizadas o mixtas en este grupo de población, independientemente del estado cognitivo del niño.
Fuente: La Gaceta Médica
Para el registro de esta indicación se han utilizado los resultados de un estudio realizado en pacientes pediátricos, cuyos resultados se expusieron en el último congreso de la Sociedad Europea de Neurología Pediátrica, celebrado en Suecia el pasado septiembre.
El principal investigador del estudio, el doctor Tracy Glauser, director del Programa de Epilepsia del Hospital Infantil de Cincinnati, valoró muy positivamente los resultados, en los que levetiracetam mostró ser eficaz y bien tolerado en niños tratados previamente con otros antiepilépticos, ya que "más del 25 por ciento de los niños epilépticos experimentan crisis resistentes al tratamiento, o efectos secundarios que no pueden tolerar".
Este estudio pivotal, realizado en casi 200 niños con crisis parciales no controladas con el tratamiento antiepiléptico estándar, mostró que el 45 por ciento de los menores tratados conseguía reducir la frecuencia de sus crisis al menos en un 50 por ciento, tras 14 semanas de tratamiento. Este criterio de valoración sólo fue alcanzado por el 19 por ciento de los niños tratados por placebo. Levetiracetam también consiguió un 7 por ciento de pacientes libres de crisis en el periodo de seguimiento, frente al 1 por ciento observado en el grupo placebo. La tolerabilidad fue buena, similar a placebo, y con una baja tasa de abandonos de tratamiento derivados de efectos adversos.
Otros estudios clínicos realizados en niños también sugieren que levetiracetam podría ser útil en el tratamiento de crisis generalizadas o mixtas en este grupo de población, independientemente del estado cognitivo del niño.
Fuente: La Gaceta Médica
19 de septiembre de 2005
Especialistas consideran "inaceptable" la sustitución de fármacos contra la epilepsia por genéricos según una encuesta
El 71 por ciento de los médicos cree que la epilepsia es una enfermedad en la cual la sustitución de fármacos de marca por fórmulas genéricas sin la aprobación del médico es "inapropiada e inaceptable" según una encuesta. A pesar de esto en algunos países europeos los farmacéuticos pueden sustituir los medicamentos originales por genéricos sin informar al médico o al paciente un hecho que desconocían más de 1 de cada 5 médicos y 2 de cada 3 pacientes según la encuesta que se ha presentado hoy en la reunión de la Federación Europea de Ciencias Neurológicas en Atenas (Grecia).
A pesar de que para muchas enfermedades la sustitución de fórmulas de marca por fármacos genéricos es segura y ampliamente aceptada en la epilepsia las pequeñas diferencias en los niveles de los fármacos pueden afectar negativamente en la respuesta de los pacientes. Así el 89 por ciento de los médicos coinciden en que no debería permitirse la sustitución lo mismo que el 91 por ciento de los pacientes.
Debido a la complejidad del tratamiento de la epilepsia y la dificultad de controlar las convulsiones muchos expertos y organizaciones de pacientes en Europa recomiendan que aquellos pacientes cuyas convulsiones se encuentren controladas continúen tomando la misma medicación sea ésta de marca o genérica ya que la administración de un fármaco genérico puede desencadenar crisis convulsivas. Tales convulsiones pueden tener además efectos graves y duraderos para los pacientes inclusive la pérdida del empleo o del permiso de conducir.
De este modo la Oficina Internacional de Epilepsia (IBE) ha instado a los médicos a que protejan la seguridad de sus pacientes y que les expliquen "exhaustivamente" los riesgos potenciales que conlleva para ellos el cambio de los antiepilépticos. Los médicos de toda Europa pueden adherirse a la campaña de apoyo visitando el web ´www.ibe-epilepsy.org´ que cuenta con el apoyo de la IBE y el laboratorio GlaxoSmithKline.
Fuente: Europa Press
A pesar de que para muchas enfermedades la sustitución de fórmulas de marca por fármacos genéricos es segura y ampliamente aceptada en la epilepsia las pequeñas diferencias en los niveles de los fármacos pueden afectar negativamente en la respuesta de los pacientes. Así el 89 por ciento de los médicos coinciden en que no debería permitirse la sustitución lo mismo que el 91 por ciento de los pacientes.
Debido a la complejidad del tratamiento de la epilepsia y la dificultad de controlar las convulsiones muchos expertos y organizaciones de pacientes en Europa recomiendan que aquellos pacientes cuyas convulsiones se encuentren controladas continúen tomando la misma medicación sea ésta de marca o genérica ya que la administración de un fármaco genérico puede desencadenar crisis convulsivas. Tales convulsiones pueden tener además efectos graves y duraderos para los pacientes inclusive la pérdida del empleo o del permiso de conducir.
De este modo la Oficina Internacional de Epilepsia (IBE) ha instado a los médicos a que protejan la seguridad de sus pacientes y que les expliquen "exhaustivamente" los riesgos potenciales que conlleva para ellos el cambio de los antiepilépticos. Los médicos de toda Europa pueden adherirse a la campaña de apoyo visitando el web ´www.ibe-epilepsy.org´ que cuenta con el apoyo de la IBE y el laboratorio GlaxoSmithKline.
Fuente: Europa Press
2 de agosto de 2005
Epilepsia y conducción
Los estudios más recientes advierten que cerca del 20 por ciento de los afectados con esta patología ha tenido al menos un accidente de tráfico relacionado con las crisis en el período de un año
La concienciación de la sociedad y la información son vitales para reducir sensiblemente la progresión ascendente de estos accidentes
Las jornadas “Epilepsia en conducción” han reunido en Madrid a los principales expertos nacionales, que han abordado la problemática desde varios puntos de vista
“A pesar de la ausencia de estudios rigurosos, no es descabellado afirmar que más de un tercio de los pacientes con epilepsias refractarias, es decir, con crisis no controladas, conduce aun conociendo las normas referentes a sus limitaciones”, anuncia el Dr. Manuel Domínguez Salgado, de la Unidad de Neurología del Hospital Puerta de Hierro, de Madrid, y coordinador de las Jornadas “Epilepsia en conducción”, en las que participa la Fundación Pfizer.
Los accidentes de tráfico constituyen uno de los principales problemas de salud pública. Sus causas son variadas, pero sin lugar a dudas, las probables patologías asociadas del conductor constituyen uno de los factores más importantes en su génesis, a la vez que uno de los principales objetivos de cualquier política de prevención que se pueda desarrollar.
Con el objeto de abordar una problemática creciente en todas las sociedades occidentales, la Sociedad Española de Neurología (SEN) en colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Tráfico (SEMT) y la Fundación Pfizer han reunido en Madrid a los mayores expertos nacionales para debatir, en dichas jornadas, la valoración real del riesgo asociado a la epilepsia en conducción.
Según precisa la Sociedad Española de Neurología (SEN), con el volumen de conocimientos acumulados no se deben emplear los términos de epilepsia y conducción sin especificar la situación individual, tanto clínica como terapéutica de cada paciente, y su desempeño como conductor ocasional o profesional.
La celebración de estas jornadas era obligada porque esta situación actual, está generando un cuerpo de legislación muy complejo, en el que se intentan abarcar todos estos aspectos, lo que obliga a una constante actualización de los profesionales involucrados en atención primaria, en centros de especialidades, así como en centros de reconocimiento de tráfico.
Por eso, reclaman los expertos, es necesario el abordaje multidisciplinar de esta problemática. “El objetivo final es lograr políticas preventivas comunes que aseguren una conducción segura”, explica el Dr. Domínguez.
Patología neurológica frecuente
La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso, que se manifiesta con la repetición imprevisible e incontrolable de episodios bruscos y de breve duración caracterizados por la descarga anormal y excesiva de grupos de neuronas muy excitables (crisis epilépticas)-generalmente de no más de dos minutos- con síntomas que afectan al control de los movimientos, de la sensibilidad, de la visión o del olfato, así como manifestaciones de tipo psiquiátrico. En ocasiones las crisis epilépticas pueden provocar la pérdida de conciencia en el paciente.
Es una de las patologías neurológicas crónicas más frecuentes y puede manifestarse en cualquier etapa de la vida, si bien es en la primera década y a partir de los 65 años cuando presenta una mayor probabilidad de aparición. Las causas de la epilepsia son múltiples: origen genético, lesiones durante el parto y/o embarazo, lesiones cerebrales como los tumores, Ictus, trastornos de la ubicación de las neuronas durante el desarrollo cerebral, traumatismos cerebrales, infecciones como la meningitis o las encefalitis, consumo de tóxicos… pero existen epilepsias sin una causa determinada, las llamadas epilepsias idiopáticas o probablemente sintomáticas; en estas últimas se sospecha una lesión pero no puede confirmarse con técnicas de imagen cerebral.
La epilepsia es la segunda causa de morbilidad neurológica después del ictus en los paises desarrollados.
Conocer la incidencia real de epilepsia presenta muchas dificultades, especialmente por los problemas que surgen con la detección y el diagnóstico, aunque las cifras manejadas por los expertos hablan de una prevalencia del 10, por 1000 para todas las edades y del 18,5 por 1000 en niños.
Según la O.M.S hay 50 millones de epilépticos en el mundo. Se calcula que en España aproximadamente existen 400.000 pacientes epilépticos.
La legislación española
En España, se niega el permiso de conducir a todo individuo que haya padecido crisis epilépticas convulsivas o crisis con pérdida de conciencia durante el último año. El conductor con informe favorable del neurólogo en el que conste el diagnóstico, el cumplimiento del tratamiento, la frecuencia de crisis y donde el tratamiento farmacológico no impida la conducción, puede prorrogar el permiso por 2 años; y si no tiene crisis en tres años, podrá prorrogarlo en cinco años.
Pero los diferentes trabajos publicados anuncian la necesidad de revisar y tratar estos preceptos. “Según estudios publicados en Estados Unidos, entre el 17 y el 20 por ciento de los pacientes ha sufrido accidentes de tráfico en relación a las crisis en un seguimiento de un año. Además, el 74 por ciento de ellos no cumplía las normas mínimas de control de la crisis”, añade el Dr. Domínguez, coordinador de las jornadas.
En las estadísticas americanas, más recientes y más restrictivas, el número de pacientes que conduce sin cumplir las normas legales es del 54 por ciento. “Esta información es muy importante y debe llevar a todos los estamentos sociales hacia la necesidad de concienciar a los pacientes epilépticos para que cumplan las normas vigentes, con lo cual podría evitarse más del 50 por ciento de los accidentes”, añade el especialista.
La prevención: una responsabilidad de todos
Uno de los temas contemplados en dichas jornadas alude a la prevención de los accidentes de tráfico, centrada principalmente en dos campos de actuación: la retirada o los cambios de la medicación, junto con el número de crisis, es decir, su frecuencia.
“En aquellos casos de epilepsia controlada en pacientes que hayan vivido un período de entre dos y cinco años sin crisis, y que por ello se les haya retirado la medicación, resultará juicioso aconsejar al paciente que no conduzca vehículos durante el año de ausencia de tratamiento, dado el riesgo de accidente a causa de la aparición de una posible crisis”, añade el Dr. Domínguez.
Según los expertos, al considerar los efectos del tratamiento antiepiléptico sobre la capacidad de conducción, hay que considerar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, se debe utilizar una terapia antiepiléptica racional. Además, los especialistas deben valorar no sólo el efecto inicial de la sedación sobre la función cognitiva, sino también los efectos a largo plazo de algunos fármacos en valoraciones sucesivas y su repercusión en las actividades de vida diaria, incluyendo la conducción de vehículos. Y, finalmente, es necesario informar al paciente de los riesgos potenciales en la retirada del tratamiento antiepiléptico.
Diagnóstico y control
La historia clínica minuciosa es lo más importante para establecer el diagnóstico de epilepsia. Los datos de la historia deben obtenerse de la persona que padece las crisis epilépticas, de los familiares y de los testigos oculares de las crisis. La historia clínica debe completarse con la historia familiar. A continuación se realiza la exploración física del paciente con atención en la exploración neurológica. La evaluación diagnóstica se completa siempre con el registro del electroencefalograma (EEG) que es la prueba diagnóstica fundamental en epilepsia. También se llevan a cabo otros exámenes completarios: bioquímica, aminoácidos, estudios neurorradiológicos etc.
No toda persona que sufre una crisis es epiléptica. Para diagnosticar de epilepsia se debe haber sufrido al menos dos crisis no provocadas.
En la actualidad se puede lograr el control de las crisis epilépticas en más del 70% de los pacientes (datos O.M.S.). El reto de esta patología es el control de los pacientes de su propia enfermedad siguiendo los consejos y recomendaciones de su médico.
La concienciación de la sociedad y la información son vitales para reducir sensiblemente la progresión ascendente de estos accidentes
Las jornadas “Epilepsia en conducción” han reunido en Madrid a los principales expertos nacionales, que han abordado la problemática desde varios puntos de vista
“A pesar de la ausencia de estudios rigurosos, no es descabellado afirmar que más de un tercio de los pacientes con epilepsias refractarias, es decir, con crisis no controladas, conduce aun conociendo las normas referentes a sus limitaciones”, anuncia el Dr. Manuel Domínguez Salgado, de la Unidad de Neurología del Hospital Puerta de Hierro, de Madrid, y coordinador de las Jornadas “Epilepsia en conducción”, en las que participa la Fundación Pfizer.
Los accidentes de tráfico constituyen uno de los principales problemas de salud pública. Sus causas son variadas, pero sin lugar a dudas, las probables patologías asociadas del conductor constituyen uno de los factores más importantes en su génesis, a la vez que uno de los principales objetivos de cualquier política de prevención que se pueda desarrollar.
Con el objeto de abordar una problemática creciente en todas las sociedades occidentales, la Sociedad Española de Neurología (SEN) en colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Tráfico (SEMT) y la Fundación Pfizer han reunido en Madrid a los mayores expertos nacionales para debatir, en dichas jornadas, la valoración real del riesgo asociado a la epilepsia en conducción.
Según precisa la Sociedad Española de Neurología (SEN), con el volumen de conocimientos acumulados no se deben emplear los términos de epilepsia y conducción sin especificar la situación individual, tanto clínica como terapéutica de cada paciente, y su desempeño como conductor ocasional o profesional.
La celebración de estas jornadas era obligada porque esta situación actual, está generando un cuerpo de legislación muy complejo, en el que se intentan abarcar todos estos aspectos, lo que obliga a una constante actualización de los profesionales involucrados en atención primaria, en centros de especialidades, así como en centros de reconocimiento de tráfico.
Por eso, reclaman los expertos, es necesario el abordaje multidisciplinar de esta problemática. “El objetivo final es lograr políticas preventivas comunes que aseguren una conducción segura”, explica el Dr. Domínguez.
Patología neurológica frecuente
La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso, que se manifiesta con la repetición imprevisible e incontrolable de episodios bruscos y de breve duración caracterizados por la descarga anormal y excesiva de grupos de neuronas muy excitables (crisis epilépticas)-generalmente de no más de dos minutos- con síntomas que afectan al control de los movimientos, de la sensibilidad, de la visión o del olfato, así como manifestaciones de tipo psiquiátrico. En ocasiones las crisis epilépticas pueden provocar la pérdida de conciencia en el paciente.
Es una de las patologías neurológicas crónicas más frecuentes y puede manifestarse en cualquier etapa de la vida, si bien es en la primera década y a partir de los 65 años cuando presenta una mayor probabilidad de aparición. Las causas de la epilepsia son múltiples: origen genético, lesiones durante el parto y/o embarazo, lesiones cerebrales como los tumores, Ictus, trastornos de la ubicación de las neuronas durante el desarrollo cerebral, traumatismos cerebrales, infecciones como la meningitis o las encefalitis, consumo de tóxicos… pero existen epilepsias sin una causa determinada, las llamadas epilepsias idiopáticas o probablemente sintomáticas; en estas últimas se sospecha una lesión pero no puede confirmarse con técnicas de imagen cerebral.
La epilepsia es la segunda causa de morbilidad neurológica después del ictus en los paises desarrollados.
Conocer la incidencia real de epilepsia presenta muchas dificultades, especialmente por los problemas que surgen con la detección y el diagnóstico, aunque las cifras manejadas por los expertos hablan de una prevalencia del 10, por 1000 para todas las edades y del 18,5 por 1000 en niños.
Según la O.M.S hay 50 millones de epilépticos en el mundo. Se calcula que en España aproximadamente existen 400.000 pacientes epilépticos.
La legislación española
En España, se niega el permiso de conducir a todo individuo que haya padecido crisis epilépticas convulsivas o crisis con pérdida de conciencia durante el último año. El conductor con informe favorable del neurólogo en el que conste el diagnóstico, el cumplimiento del tratamiento, la frecuencia de crisis y donde el tratamiento farmacológico no impida la conducción, puede prorrogar el permiso por 2 años; y si no tiene crisis en tres años, podrá prorrogarlo en cinco años.
Pero los diferentes trabajos publicados anuncian la necesidad de revisar y tratar estos preceptos. “Según estudios publicados en Estados Unidos, entre el 17 y el 20 por ciento de los pacientes ha sufrido accidentes de tráfico en relación a las crisis en un seguimiento de un año. Además, el 74 por ciento de ellos no cumplía las normas mínimas de control de la crisis”, añade el Dr. Domínguez, coordinador de las jornadas.
En las estadísticas americanas, más recientes y más restrictivas, el número de pacientes que conduce sin cumplir las normas legales es del 54 por ciento. “Esta información es muy importante y debe llevar a todos los estamentos sociales hacia la necesidad de concienciar a los pacientes epilépticos para que cumplan las normas vigentes, con lo cual podría evitarse más del 50 por ciento de los accidentes”, añade el especialista.
La prevención: una responsabilidad de todos
Uno de los temas contemplados en dichas jornadas alude a la prevención de los accidentes de tráfico, centrada principalmente en dos campos de actuación: la retirada o los cambios de la medicación, junto con el número de crisis, es decir, su frecuencia.
“En aquellos casos de epilepsia controlada en pacientes que hayan vivido un período de entre dos y cinco años sin crisis, y que por ello se les haya retirado la medicación, resultará juicioso aconsejar al paciente que no conduzca vehículos durante el año de ausencia de tratamiento, dado el riesgo de accidente a causa de la aparición de una posible crisis”, añade el Dr. Domínguez.
Según los expertos, al considerar los efectos del tratamiento antiepiléptico sobre la capacidad de conducción, hay que considerar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, se debe utilizar una terapia antiepiléptica racional. Además, los especialistas deben valorar no sólo el efecto inicial de la sedación sobre la función cognitiva, sino también los efectos a largo plazo de algunos fármacos en valoraciones sucesivas y su repercusión en las actividades de vida diaria, incluyendo la conducción de vehículos. Y, finalmente, es necesario informar al paciente de los riesgos potenciales en la retirada del tratamiento antiepiléptico.
Diagnóstico y control
La historia clínica minuciosa es lo más importante para establecer el diagnóstico de epilepsia. Los datos de la historia deben obtenerse de la persona que padece las crisis epilépticas, de los familiares y de los testigos oculares de las crisis. La historia clínica debe completarse con la historia familiar. A continuación se realiza la exploración física del paciente con atención en la exploración neurológica. La evaluación diagnóstica se completa siempre con el registro del electroencefalograma (EEG) que es la prueba diagnóstica fundamental en epilepsia. También se llevan a cabo otros exámenes completarios: bioquímica, aminoácidos, estudios neurorradiológicos etc.
No toda persona que sufre una crisis es epiléptica. Para diagnosticar de epilepsia se debe haber sufrido al menos dos crisis no provocadas.
En la actualidad se puede lograr el control de las crisis epilépticas en más del 70% de los pacientes (datos O.M.S.). El reto de esta patología es el control de los pacientes de su propia enfermedad siguiendo los consejos y recomendaciones de su médico.
14 de julio de 2005
La FDA aprueba levetiracetam para su uso en la epilepsia infantil
La agencia norteamericana del medicamento (FDA por sus siglas en inglés) ha aprobado levetiracetam comercializado por el grupo UCB como ´Keppra´ como terapia añadida en el tratamiento de crisis epilépticas parciales en niños a partir de cuatro años de edad.
"La FDA ha aprobado esta nueva indicación terapéutica bajo revisión de prioridad una denominación que reciben los productos dirigidos a necesidades médicas no satisfechas y que representan una mejora significativa con respecto a los tratamientos ya disponibles. Estas es la primera vez que un fármaco antiepiléptico es aprobado bajo el proceso de revisión prioritaria" informa el laboratorio mediante un comunicado.
"Más del 25% de los niños con epilepsia experimenta crisis resistentes al tratamiento o efectos secundarios intolerables causados por la medicación" según la directora del Programa de Epilepsia Exhaustivo del Hospital Infantil de Cincinnati (Cincinnati Children´s Hospital) e investigador principal del estudio controlado que ha servido de base para la revisión de la indicación pediátrica Tracy Glauser.
Por su parte el jefe de Servicio de Neuropediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla José Luis Herranz explicó que "con Keppra se ha conseguido la supresión de crisis o una intensa reducción de la frecuencia de las mismas en muchos pacientes pediátricos rebeldes a todos los anteriores fármacos".
La aprobación de levetiracetam para su uso en niños se ha realizado sobre la base de los hallazgos en un estudio multicéntrico aleatorizado doble ciego controlado con placebo llevado a cabo en 60 centros de Norteamérica con 198 niños de 4 a 16 años que sufrían crisis parciales con o sin generalización secundaria no controladas con los FAE convencionales. El estudio se desarrolló en un periodo basal de 8 semanas y uno de ajuste de dosis de 4 semanas seguido por uno de evaluación de 10 semanas.
Al medir la eficacia los sujetos que recibieron ´Keppra´ presentaron de media una reducción de crisis "significativamente mayor (26 8 en la frecuencia semanal de las crisis con respecto a aquéllos que tomaron placebo" contata el comunicado.
Además la nota añade que otra medida de la eficacia la tasa de respuesta (número de pacientes que alcanzaron una reducción de al menos un 50% en las crisis) en pacientes tratados con levetiracetam fue del 44 6 frente al 19 6 de los tratados con placebo.
Fuente: Europa Press
"La FDA ha aprobado esta nueva indicación terapéutica bajo revisión de prioridad una denominación que reciben los productos dirigidos a necesidades médicas no satisfechas y que representan una mejora significativa con respecto a los tratamientos ya disponibles. Estas es la primera vez que un fármaco antiepiléptico es aprobado bajo el proceso de revisión prioritaria" informa el laboratorio mediante un comunicado.
"Más del 25% de los niños con epilepsia experimenta crisis resistentes al tratamiento o efectos secundarios intolerables causados por la medicación" según la directora del Programa de Epilepsia Exhaustivo del Hospital Infantil de Cincinnati (Cincinnati Children´s Hospital) e investigador principal del estudio controlado que ha servido de base para la revisión de la indicación pediátrica Tracy Glauser.
Por su parte el jefe de Servicio de Neuropediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla José Luis Herranz explicó que "con Keppra se ha conseguido la supresión de crisis o una intensa reducción de la frecuencia de las mismas en muchos pacientes pediátricos rebeldes a todos los anteriores fármacos".
La aprobación de levetiracetam para su uso en niños se ha realizado sobre la base de los hallazgos en un estudio multicéntrico aleatorizado doble ciego controlado con placebo llevado a cabo en 60 centros de Norteamérica con 198 niños de 4 a 16 años que sufrían crisis parciales con o sin generalización secundaria no controladas con los FAE convencionales. El estudio se desarrolló en un periodo basal de 8 semanas y uno de ajuste de dosis de 4 semanas seguido por uno de evaluación de 10 semanas.
Al medir la eficacia los sujetos que recibieron ´Keppra´ presentaron de media una reducción de crisis "significativamente mayor (26 8 en la frecuencia semanal de las crisis con respecto a aquéllos que tomaron placebo" contata el comunicado.
Además la nota añade que otra medida de la eficacia la tasa de respuesta (número de pacientes que alcanzaron una reducción de al menos un 50% en las crisis) en pacientes tratados con levetiracetam fue del 44 6 frente al 19 6 de los tratados con placebo.
Fuente: Europa Press
28 de junio de 2005
n estudio avala el uso de la resonancia magnética para reducir las pruebas invasivas en pacientes epilépticos
EEUU.- El uso de imágenes de resonancia magnética funcional (IRMf) del cerebro reduce la necesidad de pruebas invasivas en pacientes de desórdenes convulsivos o epilepsia en los que se está considerando la posibilidad de aplicar la cirugía según las conclusiones de un estudio desarrollado por científicos del Hospital Infantil de Miami (Estados Unidos) que se publica en la revista ´Radiology´.
Los autores destacan que la cirugía cerebral ha mostrado ser eficaz en el tratamiento de los pacientes con trastornos convulsivos que no responden a la medicación ya que permite eliminar tejido cerebral de la zona donde se considera que se origina el ataque. No obstante antes de la cirugía los científicos utilizan pruebas diagnósticas para determinar la proximidad del foco del ataque a zonas vitales del funcionamiento cerebral y que les proporcionen un mapa del área.
Según L. Santiago Medina autor principal del estudio la IRMf proporciona al equipo quirúrgico una especie de "mapa de carreteras" del funcionamiento cerebral sin la necesidad de inyecciones de contraste o métodos de análisis invasivos. Según Medina esta técnica es una poderosa herramienta que mejora la toma de decisiones en el tratamiento de pacientes en los que se está la posibilidad de la cirugía.
El estudio evaluó el efecto de los resultados de IRMf sobre el motivo de consulta y el tratamiento que se planeaba en 60 pacientes con trastornos convulsivos incluyendo a 33 hombres y a 27 mujeres. Los descubrimientos de la IRMf ayudaron a cinco pacientes a evitar cirugía adicional y alteró la extensión de la cirugía en otros cuatro casos.
De los 60 pacientes que participaron en el estudio 32 no eran candidatos para la cirugía o rehusaron el tratamiento quirúrgico. De los 28 pacientes que pasaron por la cirugía 17 se libraron de las convulsiones después de la operación y ocho tuvieron entre un 50 y un 90 por ciento en la reducción de los ataques. Tres de los pacientes quirúrgicos experimentaron menos de un 50 por ciento en la reducción de los ataques a los seis meses de seguimiento.
Según Byron Bernal otro de los autores del estudio cuando el equipo médico revisó las imágenes de resonancia magnética del cerebro cambió de forma significativa el diagnóstico del paciente y los planes de tratamiento. Con la IRMf especialista paciente y familia tienen una mayor información sobre las áreas importantes críticas de la función cerebral ayudándoles a tomar decisiones con una mayor información.
Fuente: Europa Press
Los autores destacan que la cirugía cerebral ha mostrado ser eficaz en el tratamiento de los pacientes con trastornos convulsivos que no responden a la medicación ya que permite eliminar tejido cerebral de la zona donde se considera que se origina el ataque. No obstante antes de la cirugía los científicos utilizan pruebas diagnósticas para determinar la proximidad del foco del ataque a zonas vitales del funcionamiento cerebral y que les proporcionen un mapa del área.
Según L. Santiago Medina autor principal del estudio la IRMf proporciona al equipo quirúrgico una especie de "mapa de carreteras" del funcionamiento cerebral sin la necesidad de inyecciones de contraste o métodos de análisis invasivos. Según Medina esta técnica es una poderosa herramienta que mejora la toma de decisiones en el tratamiento de pacientes en los que se está la posibilidad de la cirugía.
El estudio evaluó el efecto de los resultados de IRMf sobre el motivo de consulta y el tratamiento que se planeaba en 60 pacientes con trastornos convulsivos incluyendo a 33 hombres y a 27 mujeres. Los descubrimientos de la IRMf ayudaron a cinco pacientes a evitar cirugía adicional y alteró la extensión de la cirugía en otros cuatro casos.
De los 60 pacientes que participaron en el estudio 32 no eran candidatos para la cirugía o rehusaron el tratamiento quirúrgico. De los 28 pacientes que pasaron por la cirugía 17 se libraron de las convulsiones después de la operación y ocho tuvieron entre un 50 y un 90 por ciento en la reducción de los ataques. Tres de los pacientes quirúrgicos experimentaron menos de un 50 por ciento en la reducción de los ataques a los seis meses de seguimiento.
Según Byron Bernal otro de los autores del estudio cuando el equipo médico revisó las imágenes de resonancia magnética del cerebro cambió de forma significativa el diagnóstico del paciente y los planes de tratamiento. Con la IRMf especialista paciente y familia tienen una mayor información sobre las áreas importantes críticas de la función cerebral ayudándoles a tomar decisiones con una mayor información.
Fuente: Europa Press
Suscribirse a:
Entradas (Atom)